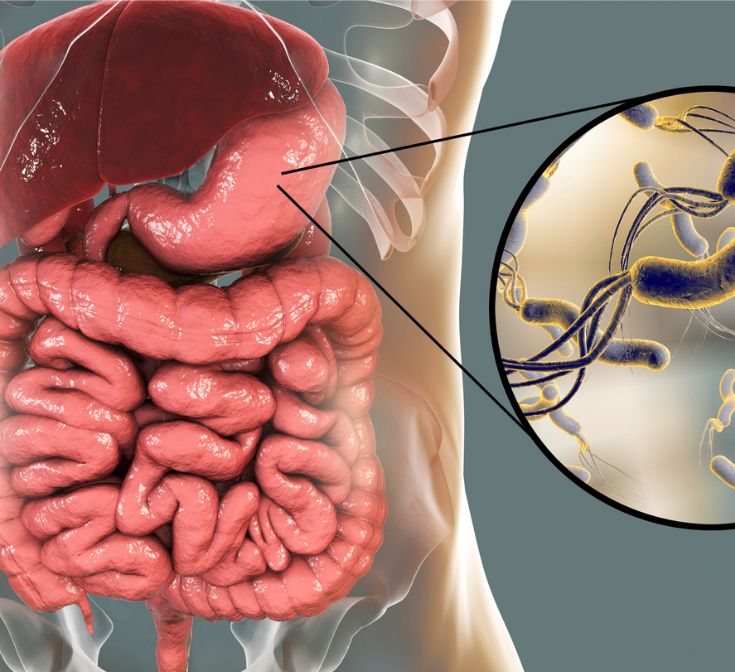Todo comenzó cuando Lola, mi perrita, se soltó de la correa durante nuestro paseo habitual. La vi correr a toda velocidad hacia una casa abandonada al final de la calle, un lugar que siempre me había causado inquietud con su fachada oscura y silenciosa. Llamé a Lola desde la acera, esperando que regresara, pero en lugar de eso, se escabulló entre las rejas oxidadas y desapareció en un pasillo que conducía al patio trasero. Sentí un nudo en el estómago, pero sabía que tenía que entrar a buscarla.
El interior de la casa era aún más sombrío de lo que había imaginado, potenciado por la luz del día que ya empezaba a desvanecerse. La hierba crecía salvajemente, y el aire estaba cargado de humedad y abandono. Caminé con cautela, llamando a Lola en un susurro mientras mis pasos crujían en el suelo cubierto de hojas. Tras lo que pareció una eternidad, llegué al patio trasero. Allí estaba Lola, husmeando curiosa cerca de un arbusto seco. Aliviada, me apresuré a ponerle la correa y la regañé suavemente, pero entonces escuché un ruido detrás de mí.
Me giré y, para mi sorpresa, vi que la puerta trasera de la casa estaba abierta. En el umbral, una anciana me observaba con una mezcla de curiosidad y ternura. Vestía un largo y descolorido vestido, y su cabello blanco estaba recogido en un moño. Parecía salida de otra época. “¿Buscabas a tu perrita?”, preguntó con una voz suave pero firme. Sentí cómo el rubor me subía al rostro. “Sí, lo siento mucho. Pensé que la casa estaba abandonada”, respondí, buscando la manera más rápida de salir de ahí.
La anciana sonrió con amabilidad. “No te preocupes, cariño. Nadie viene por aquí, así que es comprensible que lo pensaras. Pero esta es mi casa. Llevo viviendo aquí muchos años, aunque ya no recibo visitas”. Su risa suave al final de la frase me hizo sentir más tranquila. Asentí, sin saber qué más decir. Mientras tanto, Lola había perdido todo interés en el arbusto y se sentó a mi lado, como si nada hubiera pasado. “Cuida bien de tu perrita, y la próxima vez, si vuelve a meterse aquí, toca a la puerta. No me molestan las visitas”, agregó la anciana, invitándome a entrar para salir por la puerta principal.
Le agradecí sinceramente, y mientras me alejaba, no pude evitar voltear una última vez. La anciana, con una sonrisa tranquila y un pequeño gesto de despedida, me observaba desde el umbral.
Esa noche, al contarles a mis padres lo que había sucedido, me di cuenta de algo que nunca había considerado: aunque la casa parecía abandonada, estaba llena de vida de una manera única. Era como si guardara secretos y recuerdos invisibles a simple vista, y la presencia de la anciana era la prueba viviente de ello. Me di cuenta de que las apariencias pueden ser engañosas, y lo que parece olvidado o inerte puede tener un valor y una historia que solo se revelan a quienes se atreven a mirar más allá.
Desde aquel día, cada vez que paso por esa esquina, me aseguro de mirar hacia la casa y saludar, con la esperanza de ver a la anciana en la ventana, devolviéndome el gesto con su habitual calidez.
Un agradecimiento especial a Paola del Río por compartir esta emotiva historia.