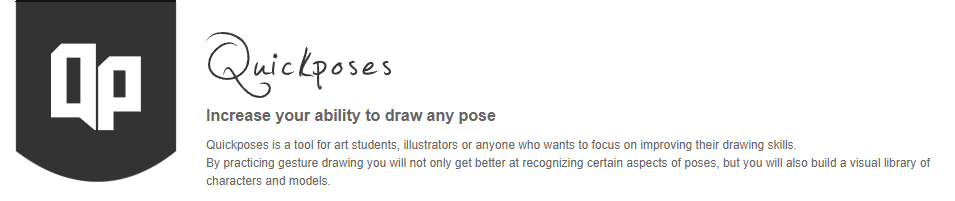El 3 de junio de 1883 nació en Praga uno de los escritores más influyentes de la literatura moderna, Franz Kafka. En los temas que aborda en sus distintas obras, el autor toca algunos de los problemas del hombre contemporáneo como es el existencialismo, la angustia, la frustración, la soledad o la alienación. Se considera que se adentra a los movimientos del existencialismo, el surrealismo y el expresionismo, sin embargo, no se le considera que pertenezca a un movimiento en particular, ya que el autor desarrolló su propio estilo, lo que dio lugar al llamado término “kafkiano” como referencia al autor y a sus obras, así como al absurdo, angustioso o complicado de ciertas cosas.
El 3 de junio de 1883 nació en Praga uno de los escritores más influyentes de la literatura moderna, Franz Kafka. En los temas que aborda en sus distintas obras, el autor toca algunos de los problemas del hombre contemporáneo como es el existencialismo, la angustia, la frustración, la soledad o la alienación. Se considera que se adentra a los movimientos del existencialismo, el surrealismo y el expresionismo, sin embargo, no se le considera que pertenezca a un movimiento en particular, ya que el autor desarrolló su propio estilo, lo que dio lugar al llamado término “kafkiano” como referencia al autor y a sus obras, así como al absurdo, angustioso o complicado de ciertas cosas.
A la muerte de Kafka, su amigo, el escritor Max Brod publicó algunas de sus obras, que el mismo autor había pedido no fueran públicas, entre estas se encuentran El proceso, El castillo y América.
Su vida personal influyó en los temas abordados en sus obras literarias, como fue el rigor y el carácter dominante de su padre, por lo cual tuvieron problemas y fue ante la insistencia de este, un factor determinante para que Kafka estudiara Derecho en la Universidad de Carolina, graduándose en 1906. Aunque esto no le imposibilitó el desarrollarse en el ámbito literario. Así, años después de graduarse, decidió dedicarse a la escritura, trabajo en el que se sumergió de gran manera y que influyó en su aislamiento social.
La enfermedad de la tuberculosis fue un problema por el cual Kafka pasó, siendo hospitalizado en 1919, pero esto no fue un impedimento para continuar con la escritura, creando algunas obras como El médico rural.
Para 1923 tuvo nuevamente complicaciones de salud, por lo que en 1924 falleció, un 3 de junio a los cuarenta años de edad.
Tres relatos / cuentos cortos
Un fratricidio
Se ha demostrado que el crimen se produjo de la manera siguiente:
Schmar, el asesino, se situó a eso de las nueve de una noche de luna clara en la esquina por la que Wese, la víctima, tenía que doblar, viniendo de la calle en que tenía su oficina, para ir hacia la calle en la que vivía. Helado, aquel estremecedor aire nocturno. Pero
Schmar sólo se había puesto un delgado traje azul; la chaqueta, además, estaba desabotonada. No sentía ningún frío, aunque se mantenía continuamente en movimiento. Sin ocultarla, sujetaba con fuerza el arma del crimen, mitad bayoneta, mitad cuchillo de cocina. Contemplaba el arma a la luz de la luna; el filo centelleaba, pero no lo suficiente para Schmar, así que lo afiló contra uno de los adoquines del empedrado hasta que saltaron chispas; tal vez se arrepintió; para reparar el daño causado, lo frotó como si fuera el arco de un violín contra la suela de su bota; mientras, él, sosteniéndose sobre una pierna, inclinado, escuchaba simultáneamente el sonido del cuchillo en su bota y los sonidos en la calle de la fatalidad.
¿Por qué lo permitió el particular Pallas, que lo observaba desde una ventana cercana en un segundo piso? ¡Quién puede penetrar en la naturaleza humana! Miraba hacia abajo sacudiendo la cabeza, el cuello de la bata levantado, la bata ceñida a su cuerpo obeso.
Y cinco casas más allá, frente a él y de soslayo, la señora Wese, con la piel de zorro sobre su camisón, esperaba a su marido, que hoy se retrasaba más de lo normal.
Al fin sonó la campanilla de la puerta en la oficina de Wese; demasiado ruidosa para ser la campana de una puerta, se escuchó más allá de la ciudad, hasta el cielo, y Wese, el diligente trabajador nocturno, salió de la casa, anunciado por el sonido de la campanilla; el empedrado comenzó a contar sus pasos tranquilos.
Pallas se inclinó aún más hacia adelante, no quería perderse nada. La señora Wese cerró su ventana haciendo algo de ruido, tranquilizada por la campana. Sin embargo, Schmar se arrodilló; como en ese instante no tenía nada más al aire, presionó el rostro y las manos contra las piedras; donde todo se helaba, Schmar hervía.
Wese permanecía precisamente en el límite que dividía las calles, únicamente el bastón se aventuraba en la calle próxima. Un capricho. El cielo nocturno lo ha seducido, el azul oscuro y el dorado. Lo miró ignorante, ignorante se acarició el pelo bajo el sombrero ligeramente alzado; nada se movía allá arriba que le pudiese mostrar su futuro más inmediato; todo se mantenía en su absurdo e inescrutable lugar. En el fondo, resultaba muy razonable que Wese continuase, pero iba directo hacia el cuchillo de Schmar.
—¡Wese! —gritó Schmar, manteniéndose de puntillas, el brazo erguido, el cuchillo acentuadamente inclinado—. ¡Wese! ¡Julia espera en vano!
Y Schmar clavó el cuchillo, una vez en la parte derecha del cuello, otra en la izquierda, y una tercera profundamente en el estómago. Las ratas de agua, cuando se las despanzurra, emiten un sonido similar al de Wese.
—¡Hecho! —dijo Schmar, y arrojó el cuchillo, ese lastre sangriento y superfluo, contra la fachada de la casa más próxima—, ¡Bendición del crimen! ¡Aliviado, alígero por el correr de la sangre ajena! Wese, viejo juerguista, amigo, camarada de cervecerías, te desangras en el oscuro suelo de la calle. ¿Por qué no serás simplemente una burbuja llena de sangre? Así desaparecerías al sentarme encima. No todo se cumple, no todos los sueños que anuncian un florecer maduran, tu pesado residuo yace aquí, inmune a las patadas.
¿Cuál es la muda pregunta que planteas?
Pallas, con todo el veneno confuso y estrangulante en su cuerpo, permanecía en la puerta de su casa, abierta de par en par.
—¡Schmar! ¡Schmar! Lo he visto todo, no me he perdido nada —Pallas y Schmar se examinaron mutuamente. Pallas se quedó satisfecho, al ver que Schmar no remataba el asunto.
La señora Wese, acompañada a derecha e izquierda por el gentío, se apresuró a llegar con un rostro envejecido por el susto. La piel de zorro se abrió, ella cayó sobre Wese, el cuerpo vestido con el camisón le pertenecía a él, la piel, sin embargo, que se extendía sobre la pareja como la hierba de una tumba, pertenecía a la plebe. Schmar aguantaba con esfuerzo las náuseas y presionaba la boca en el hombro del policía, que se lo llevó con pies ligeros.
Ante la Ley
Ante la Ley hay un guardián que protege la puerta de entrada. Un hombre procedente del campo se acerca a él y le pide permiso para acceder a la Ley. Pero el guardián dice que en ese momento no le puede permitir la entrada. El hombre reflexiona y pregunta si podrá entrar más tarde.
—Es posible —responde el guardián—, pero no ahora.
Como la puerta de acceso a la Ley permanece abierta, como siempre, y el guardián se sitúa a un lado, el hombre se inclina para mirar a través del umbral y ver así qué hay en el interior. Cuando el guardián advierte su propósito, ríe y dice:
—Si tanto te incita, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Ten en cuenta, sin embargo, que soy poderoso, y que además soy el guardián más ínfimo. Ante cada una de las salas permanece un guardián, el uno más poderoso que el otro. La mirada del tercero es ya para mí insoportable.
El hombre procedente del campo no había contado con tantas dificultades. La Ley, piensa, debe ser accesible a todos y en todo momento, pero al considerar ahora con más exactitud al guardián, cubierto con su abrigo de piel, al observar su enorme y prolongada nariz, la barba negra, fina, larga, tártara, decide que es mejor esperar hasta que reciba el permiso para entrar. El guardián le da un taburete y deja que tome asiento en uno de los lados de la puerta. Allí permanece sentado días y años. Hace muchos intentos para que le inviten a entrar y cansa al guardián con sus súplicas. El guardián le somete a menudo a cortos interrogatorios, le pregunta acerca de su hogar y de otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las que hacen grandes señores, y al final siempre repetía que todavía no podía permitirle la entrada. El hombre, que se había provisto muy bien para el viaje, utiliza todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Éste lo acepta todo, pero al mismo tiempo dice:
—Sólo lo acepto para que no creas que has omitido algo.
Durante los muchos años que estuvo allí, el hombre observó al guardián de forma casi ininterrumpida. Olvidó a los otros guardianes y éste le terminó pareciendo el único impedimento para tener acceso a la Ley. Los primeros años maldijo la desgraciada casualidad, más tarde, ya envejecido, sólo murmuraba para sí. Se vuelve senil, y como ha sometido durante tanto tiempo al guardián a un largo estudio ya es capaz de reconocer a la pulga en el cuello de su abrigo de piel, por lo que solicita a la pulga que le ayude para cambiar la opinión del guardián. Por último, su vista se torna débil y ya no sabe realmente si oscurece a su alrededor o son sólo los ojos que le engañan. Pero ahora advierte en la oscuridad un brillo que irrumpe indeleble a través de la puerta de la Ley. Ya no vivirá mucho más. Antes de su muerte se concentran en su cabeza todas las experiencias pasadas, que toman forma en una sola pregunta que hasta ahora no había hecho al guardián. Entonces le guiña un ojo, ya que no puede incorporar su cuerpo entumecido. El guardián tiene que inclinarse hacia él profundamente porque la diferencia de tamaños ha variado en perjuicio del hombre.
—¿Qué quieres saber ahora? —pregunta el guardián—, eres insaciable.
—Todos aspiran a la Ley —dice el hombre—. ¿Cómo es posible que durante tantos años sólo yo haya solicitado la entrada?
El guardián comprueba que el hombre ha llegado a su fin y, para que su débil oído queda percibirlo, le grita:
—Ningún otro podía haber recibido permiso para entrar por esta puerta, pues esta entrada estaba reservada sólo para ti. Yo me voy ahora y cierro la puerta.
Un sueño
Josef K. soñó:
Era un día hermoso, y K. quiso salir a pasear. Pero apenas dio dos pasos, llegó al cementerio. Vio numerosos e intrincados senderos, muy ingeniosos y nada prácticos; K. flotaba sobre uno de esos senderos como sobre un torrente, en un inconmovible deslizamiento. Desde lejos, su mirada advirtió el montículo de una tumba recién rellenada, y quiso detenerse a su lado. Ese montículo ejercía sobre él casi una fascinación, y le parecía que nunca podría acercarse demasiado rápidamente. A veces, sin embargo, la tumba casi desaparecía de la vista, oculta por estandartes cuyos lienzos flameaban y entrechocaban con gran fuerza; no se veía a los portadores de los estandartes, pero era como si allí reinara un gran júbilo.
Todavía escudriñaba la distancia, cuando vio de pronto la misma sepultura a su lado, cerca del camino; pronto la dejaría atrás. Salto rápidamente al césped. Pero como en el momento del salto el sendero se movía velozmente bajo sus pies, se tambaleó y cayó de rodillas justamente frente a la tumba. Detrás de ésta había dos hombres que sostenían una lápida en el aire, apenas apareció K. clavaron la lápida en la tierra, donde quedó sólidamente asegurada. Entonces surgió de un matorral un tercer hombre, en quien K. reconoció inmediatamente a un artista. Sólo vestía pantalones y una camisa mal abotonada; en la cabeza tenía una gorra de terciopelo; en la mano, un lápiz común, con el que dibujaba figuras en el aire mientras se acercaba. Apoyó este lápiz en la parte superior de la lápida; la lápida era muy alta; el hombre no necesitaba agacharse, pero sí inclinarse hacia adelante, porque el montículo de tierra (que evidentemente él no quería pisar) le separaba de la piedra. Estaba de puntillas, y se apoyaba con la mano izquierda en la superficie de la lápida. Mediante un prodigio de destreza, logró dibujar con su lápiz ordinario letras doradas; escribió: «Aquí yace». Cada una de las letras era clara y hermosa, profundamente grabada, y de oro purísimo. Cuando hubo escrito las dos palabras, se volvió hacia K.; K., que sentía gran ansiedad por saber cómo seguiría la inscripción, apenas se preocupaba por el individuo, y sólo miraba la lápida. El hombre se dispuso nuevamente a escribir, pero no pudo, algo se lo impedía; dejó caer el lápiz, y nuevamente se volvió hacia K. Esta vez K. le miró, y advirtió que estaba hondamente perplejo, pero no podía explicarse el motivo de su perplejidad. Toda su vivacidad anterior había desaparecido. Esto hizo que también K. comenzará a sentirse perplejo; cambiaban miradas desoladas; había entre ellos algún odioso malentendido, que ninguno de los dos podía solucionar. Fuera de lugar, comenzó a repicar una campanita de la capilla fúnebre, pero el artista hizo una señal con la mano y la campana cesó. Poco después comenzó nuevamente a repicar; esta vez con mucha suavidad y sin especial insistencia; inmediatamente cesó; era como si solamente quisiera probar su sonido. K. se sentía afligido por la situación del artista, comenzó a llorar y sollozó largo rato en la concavidad de sus manos. El artista esperó que K. se calmara, y luego decidió, ya que no encontraba otra salida, proseguir su inscripción. El primer breve trazo que dibujó fue para K. un alivio, pero el artista tuvo que vencer evidentemente una extraordinaria repugnancia antes de terminarlo; además, la inscripción no era ahora tan hermosa, sobre todo parecía haber mucho menos dorado, los trazos se demoraban, pálidos e inseguros; pero la letra resultó bastante grande. Era una J; estaba casi terminada ya, cuando el artista, furioso, dio un puntapié contra la tumba, y la tierra voló por los aires. Por fin comprendió K.; era muy tarde para pedir disculpas; con sus diez dedos escarbó en la tierra, que no le ofrecía casi ninguna resistencia; todo parecía preparado de antemano; sólo para disimular, habían colocado esa fina costra de tierra; inmediatamente se abrió debajo de él un gran hoyo, de empinadas paredes, en el cual K., impulsado por una suave corriente que lo puso de espaldas, se hundió. Pero cuando ya le recibía la impenetrable profundidad esforzándose todavía por erguir la cabeza, pudo ver su nombre que atravesaba rápidamente la lápida, con espléndidos adornos.
Encantado por esta visión, se despertó.
Si te interesa leer más obras del autor:
https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/13%20Cuentos%20Comp%20Kafka.pdf