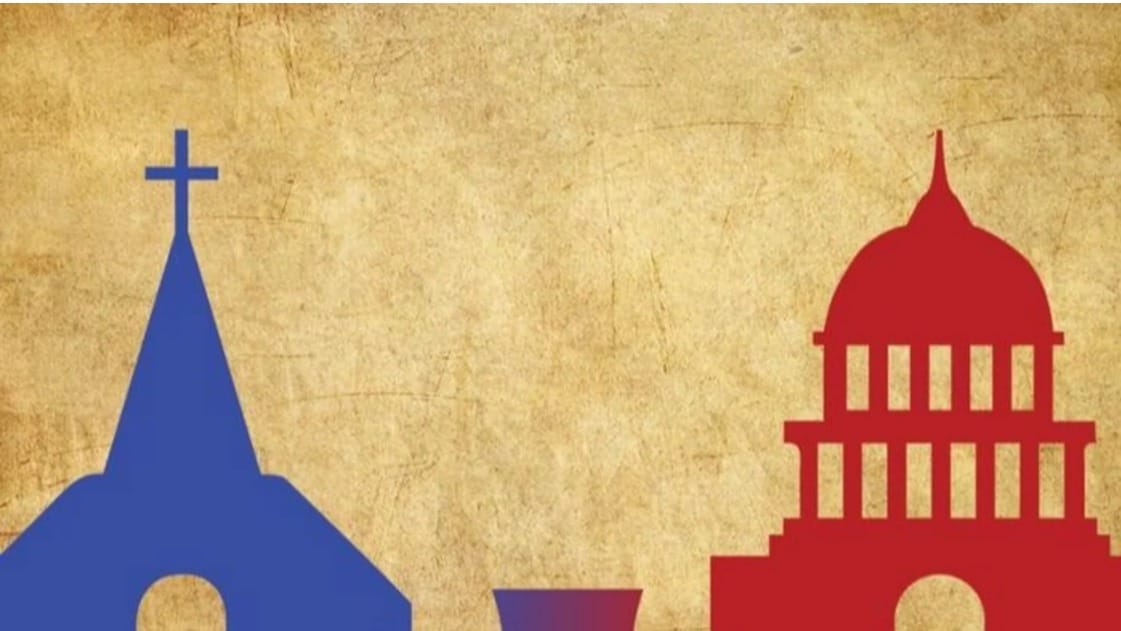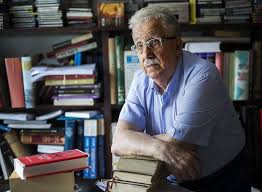Observar la propia Historia desde los ojos de un extranjero solía ser visto décadas atrás como una especie de intrusismo por parte de alguien que no conoce por completo la cultura o que no ha crecido inmerso en ella. Sin embargo, un historiador extranjero nos puede ayudar a ver aristas de nuestra historia que por la propia perspectiva subjetiva o nacionalista no nos hayamos permitido. Esto de ninguna forma demeritan a los historiadores nacionales, sino que puede brindarles nuevos puntos de vista. Por esta misma razón, el británico Paul Garner, profesor de la Universidad de Leeds, ha sido profesor visitante en El Colegio de México en 2003, 2008 y del 2013 al 2016.
Muchos de nosotros crecimos aprendiendo una historia muy polarizada donde había buenos y malos, y si bien este artículo no intenta ser una apología a los largos años de dictadura de Díaz, sí intenta brindar una perspectiva distinta a una de las épocas clave de nuestra historia. Por lo mismo, el texto está basado en una relectura reciente que realicé sobre el texto de Garner…

La permanencia de Porfirio Díaz en el poder definió una época en la historia de nuestro país, tanto política como socialmente. Pocas figuras históricas en México logran la exagerada polarización que suele rodear a Porfirio; a favor o en contra, admiradores o detractores, héroe o enemigo de la nación. Paul Garner nos advierte que “ni la historiografía porfirista, que alaba a Díaz como un hombre de destino sobrenatural, ni la antiporfirista, que lo caricaturiza como un tirano brutal, captura la esencia de la política porfiriana”1.
Este último punto es importante para tratar de tener una visión más completa que esté fundamentada en hechos y menos apasionada o basada en afiliaciones políticas. Uno de los temas más debatibles es la llamada pax porfiriana. Si bien todos coincidían en que lo que México más necesitaba, era un periodo de paz interna, la forma en que esta “paz” se logró tiene tanto detractores como partidarios. Si bien Díaz defendía y promovía el liberalismo puro desde sus campañas, Garner afirma que en realidad “el sistema político porfiriano estuvo basado en una administración pragmática, más que en principios constitucionales”2. A grandes rasgos, para Díaz lo importante era aquello que se podía ver y tocar, que diera resultados más allá de los debates ideológicos. Muy influenciado por el pensamiento europeo, el porfiriato tuvo una marcada tendencia hacia el positivismo, pensamiento que se basa en postular que el único conocimiento auténtico es aquel que surge de la ciencia, y más precisamente del método científico. De allí que Díaz contara con una camarilla de científicos que, como grandes conocedores del mundo (por lo menos desde su punto de vista), fueron elaborando el llamado liberalismo patriarcal o de élite. Con esto nos referimos a que son tan solo unos cuantos sabios, una élite, quienes ostentan el conocimiento y la capacidad necesaria para sacar adelante al país.
Por un lado, esto puede parecer un punto a favor del gobierno porfirista. Si el rumbo de México lo llevan expertos conocedores de distintas áreas, uno pudiera imaginar la ventaja que esto representa. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que para Díaz, el objetivo final justificaba los medios necesarios para que esta élite permaneciera al mando del país (con él a la cabeza) con tal de llevar a cabo su famoso lema de “paz, orden y progreso”. Incluso aunque esto implicara, por ejemplo, que “en el campo de la práctica política el resultado de las elecciones fuera demasiado importante como para dejarlo a la suerte. Por lo tanto, en la práctica porfiriana se veía una marcada manipulación electoral”3. Pero en una democracia, no cabe la manipulación electoral. Por más que el fin que se pretenda al manipular los votos sea “buena”. Porque volvemos de nuevo al liberalismo patriarcal o de élite, en donde solo unos cuantos tienen la opción de decidir el rumbo de toda una nación.
Porfirio Díaz, además, utilizaba el personalismo y el patronazgo como una forma de ejercer coerción desde la silla presidencial. Se dice que Díaz era excelente recordando nombres y datos particulares de un sinfín de miembros del congreso, senado y el ejército. Utilizaba esta gran memoria para generar una sensación de acercamiento personal, en donde, aunque no se obtuviera lo que se buscaba, que el presidente te nombrara directamente y supiera quién eras, era ya en sí mismo una forma de recompensa. Este tipo de gobierno, con un alto servilismo y deferencia a la autoridad “ya sea hacia el tlatoani, el monarca o, de acuerdo con la tradición republicana del siglo XIX, al presidente o al jefe del ejecutivo, siempre ha sido rasgo fundamental de la cultura política mexicana (e incluso hispánica)”4. A este personalismo y patronazgo, nuestro autor los califica como los lubricantes esenciales de la política porfiriana5, y se utilizaba de manera abierta desde las designaciones de cargos como ministros, secretarios y representantes nacionales e iba hasta las mismas elecciones, donde se decidía quien ganaba e incluso en muchas de las veces, incluso quienes eran los candidatos a voto.
Quizás el mejor ejemplo sea el mismo presidente Manuel González, quien fue jefe del ejecutivo de 1880 a 1884, al cual “muchos historiadores del México decimonónico consideran […] un títere de Porfirio Díaz, no solo porque eran compadres, sino porque su candidatura claramente fue apoyada y respaldada por el expresidente”6. Por lo mismo, la presidencia de González es considerada con frecuencia como un interregno. Es decir, un paréntesis entre los mandatos del presidente Díaz. Sin embargo, por otro lado, también existe la posibilidad de que González haya sido legítimamente elegido por sus propios méritos debido al gran apoyo con el que contaba del Ejército, gracias a una campaña militar exitosa en el noreste en 1879 y 1880. Además, incluso en alguna ocasión desafió “las recomendaciones de su mentor”7 respecto al nombramiento de ciertos candidatos a cargos políticos. Pero lo que es verdad, es que la sombra de Porfirio siempre estuvo encima de la silla presidencial, tan es así que volvió al poder, apenas terminó el mandato de González.

Independientemente del manejo del poder que Díaz y su camarilla de científicos haya hecho, lo cierto es que suele haber “un amplio consenso con respecto a que en la época porfiriana se presenció una transformación económica sin precedentes”8. Los retos que había presentado el México independiente durante décadas para desarrollar una economía en crecimiento y una expansión industrial, solo se lograron hasta que Díaz se mantuvo en el poder. Esto no quiere decir que no haya habido otros factores que coadyuvaron en este sentido, pero la influencia del presidente Porfirio es innegable. Su interés por mantener una paz y por emular a países europeos, principalmente Francia, lo impulsa a crear vías ferroviarias, construcciones culturales importantes como el Bellas Artes y un desarrollo industrial que pudiera crear tanto materia prima como productos finalizados tanto para el mercado nacional como posteriormente el internacional. Para contextualizar es importante recalcar aquí que México no fue el único país en hacerlo, ya que “la segunda mitad del siglo XIX vio una notable expansión en el comercio internacional […] que ocasionó que las economías de América Latina se incorporasen cada vez más a la economía internacional como exportadores de materias primas y de productos agrícolas…”9.
Pero no todo fue crecimiento y bonanza, y mucho menos lo fue para la población más pobre, de allí el descontento social llevará eventualmente a la Revolución. Este mismo rápido crecimiento, también “tuvo, sin duda, el potencial para generar tensiones socioeconómicas y para alterar la paz política de los años porfirianos […pues también…] había producido un estancamiento en el mercado laboral y un rápido incremento de precios que había sobrepasado los aumentos salariales”10.
Si bien existía inversión extranjera de norteamericanos y europeos, la deuda externa continuaba en constante aumento debido a que cada vez más el Estado sería el que planificara y financiara las construcciones que llevarían al país al progreso, creando así un desbalance económico, pues el Estado requería de cuantiosos préstamos. La acción detrás de este plan de Limantour (ministro de Hacienda 1893-1911) se justificaba debido a que “la amenaza a la soberanía económica, reflejaba la amenaza a la soberanía política de México y Centroamérica”11. También de Limantour provino la iniciativa de la reforma monetaria de 1905 y la adopción del patrón oro para estabilizar al peso mexicano, que como el resto de América Latina había operado con el patrón plata y que depreció sus monedas desde que en 1870 los Estados Unidos adoptaron el patrón oro.
Algunos claros indicadores de progreso del gobierno de Díaz, de acuerdo con Garner son12: un crecimiento demográfico continuo, mejoras considerables en la infraestructura general y en el transporte, sobre todo ferroviario. Además, tanto el comercio internacional como el nacional vieron una expansión, sobre todo impulsada por el resurgimiento de la minería y posteriormente el petróleo. Aunado a esto, también hubo diversificación industrial que continuamente se expandía gracias a incentivos fiscales y legislativos. Por último, la economía rural también contó con estímulos, pero a su vez con presiones debido a una tendencia hacia la privatización de la tierra para expandir la agricultura comercial.

Como hemos podido observar a lo largo de todo el ensayo, el porfiriato tuvo sus grandes aciertos, pero también sus fallas. Condenar todos los avances y grandes resultados impulsados por Díaz nos evita tomar en cuenta aquellos factores importantes de su política y su actuar que pueden servir como lecciones para el futuro. De igual forma, eximir su mandato dictatorial simplemente porque hubo un avance industrial y económico, es de nuevo perder de vista la importancia de una participación ciudadana que se tome en cuenta y se respete. Muchos de nosotros crecimos con una educación en la primaria que pugnaba por una imagen histórica de Porfirio prácticamente como enemigo de México. Revisar la historia sin preconcepciones y con una mente abierta, nos invita a reescribir, reflexionar y aprender sobre ella con una mayor objetividad. Como lo menciona el propio Garner en su título, pasa del mito de Porfirio (tanto a favor como en contra) a la historia documentada.
Garner, Paul. Porfirio Díaz. Entre el mito y la historia. Editorial Crítica. México, 2015.
1Garner, Paul. Porfirio Díaz. Entre el mito y la historia. p. 115.
2Idem. p. 116.
3Idem. p. 118.
4Idem. p. 120.
5Idem. p. 127.
6Idem. p. 142.
7Idem. p. 143.
8Idem. p. 235.
9Idem. p. 237.
10Idem. p. 239.
11Idem. p. 248.
12Idem. p. 250.